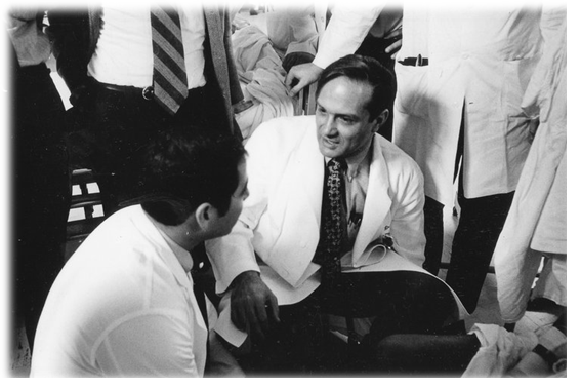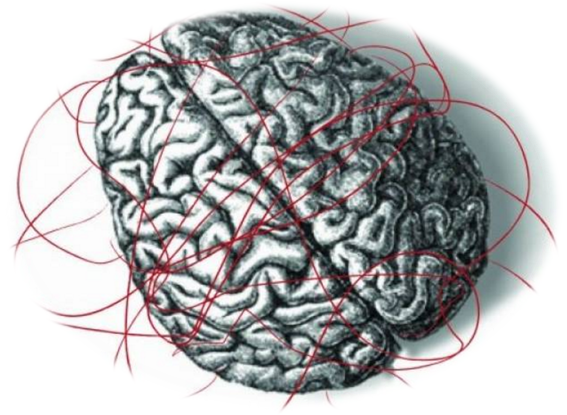Artículo cortesía de D. ª Edith Gómez
¿Debo tomar el zumo de naranja rápido para conservar sus vitaminas o es un mito?
Seguramente debe conocer los 10 beneficios del pomelo o toronja demostrados por la ciencia, y puede que lo haya probado en diferentes presentaciones, comiendo sus gajos o tomado como una bebida refrescante, especialmente por su riqueza en vitamina C (ácido ascórbico). De todas formas, seguro hay algo que se pregunta sobre este tipo de frutas, especialmente en el caso de la naranja: ¿cómo de rápido he de tomarlo para conservar sus vitaminas?
Cuando niños, e incluso mucho tiempo después, nos hayan dicho: «toma rápido el zumo que pierde las vitaminas», sobre todo cuando tardábamos en beberlo luego de exprimidas las naranjas.
Esta afirmación ha pasado de generación en generación sin que sepamos situar el origen de la tan repetida frase. Hoy día, por supuesto que nos preocupa, ya que sabemos las razones para comer más frutas cítricas.
Ahora bien, ¿cuánto hay de verdad científica en la tan repetida advertencia?; ¿cuánto de mito? Al día de hoy contamos con estudios que se han dirigido a hallar la respuesta a esta curiosa duda.
Cuando hacemos referencia al tiempo que toman las vitaminas en «desaparecer» (técnicamente, inactivarse por oxidación), no queremos decir que van a desaparecer del zumo recién exprimido, así de un momento al otro, sino a una disminución considerable de la cantidad de vitamina C que está presente en los grajos de la fruta íntegra.
Pero, ¿de cuánto tiempo hablamos?
La sentencia «bébete el zumo rápido» la asociamos con los minutos siguientes luego que la fruta ha sido licuada. Sin embargo, un estudio dado a conocer por la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, desveló la realidad sobre este tema.
Tras varios estudios se concluye que para que se produzca una significativa disminución de la cantidad de vitamina C en el zumo la bebida debía haber estado expuesta a condiciones térmicas extremas, como temperatura por encima de los 120°C, ya que esta vitamina es un nutriente estable al calor. Esta temperatura solo se alcanzaría se calentásemos el zumo en un microondas.
A menos que fuese de modo intencionado, este tipo de exposiciones no suelen ocurrir de forma convencional, por ello la investigación afirma que las cantidades de vitaminas, presentes en el zumo, no disminuirán ni serán afectadas, por un tiempo de al menos 12 horas. Advierten que a medida que transcurre el tiempo sí podría modificarse ligeramente su sabor, así como el amargor del zumo. Por lo tanto se puede tomar con confianza por la mañana un zumo preparado la noche anterior.
¿Cómo es mejor consumir la naranja: entera o en zumo?
Vale la pena mencionar, para quienes desean tener en cuenta las propiedades de esta fruta, que no es lo mismo consumirla entera o en zumo.
La pieza completa de fruta, posee cantidades de fibra superiores a las que pudiésemos ingerir a través del zumo de naranja natural, ya que la mayoría se desperdician cuando desechamos la pulpa.
Este detalle también marca la diferencia en cuanto a la absorción de azucares, ya que en el caso del zumo de naranja es más rápida, aunque su capacidad de saciar es inferior. Por ello, la mejor recomendación es tomar la fruta fresca en pieza, antes que la toma de zumos naturales en forma continua.
Nos hemos referido a los zumos preparados a partir de fruta fresca, no a los zumos envasados.
Como curiosidad, la palabra naranja tiene su origen en el sánscrito, una lengua clásica indoeuropea que designa el color de esta fruta. De hecho, en inglés antiguo se escribía «norange», de donde devino en la actual «orange».
Artículo por gentileza de D. ª Edith Gómez para la página web www.farmacialasfuentes.com
Zaragoza a 5 de mayo de 2017
FARMACIA LAS FUENTES
ZARAGOZA