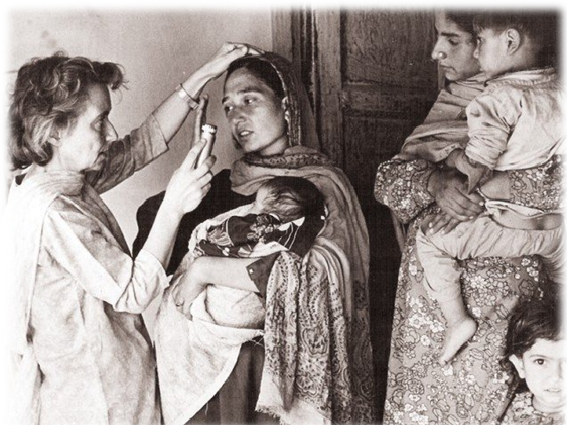Brasil, afectada recientemente por brotes de virus Zika y fiebre amarilla, encara un nuevo riesgo, la «fiebre Oropouche».
Brasil, afectada recientemente por brotes de virus Zika y fiebre amarilla, encara un nuevo riesgo, la «fiebre Oropouche».
La fiebre Oropouche», patronímico de un río de Trinidad, se aisló en el año 1955. Hasta ahora infectaba a diversas especies de monos, sobre todo los denominados popularmente «perezosos», muy abundantes en las selvas sudamericanas.
Este virus ha causado brotes esporádicos y auto-limitados en algunas ciudades tropicales de Brasil, Perú, Panamá y algunas islas bañadas por el mar Caribe.
Durante los últimos años la «fiebre Oropouche» es cada vez más frecuente en lugares habitados.
La «fiebre Oropouche» da lugar a síntomas parecidos a los causados por el dengue (denominada popularmente fiebre quebrantahuesos), que causa intensos dolores articulares (de ahí el nombre popular de «fiebre quebrantahuesos»), intenso malestar, cefaleas y fiebre muy elevada.
De sólito, la «fiebre Oropouche» no es mortal, pero en casos excepcionales el virus se expande al fluido cerebral espinal del paciente dando lugar a inflamación de las meninges (meningitis). Hoy día no existe vacuna contra el «virus Oropouche».
[Desde hace algún tiempo aparece escrito, incluso en páginas científicas que el dengue y la fiebre quebrantahuesos (chikungunya) son dos virus diferentes. No es así a criterio de quien suscribe. Los diferentes serotipos de un virus, no se han de considerar virus diferentes, sino variantes genotípicas].
El «virus Oropouche» se transmite a través de las picaduras del mosquito díptero Culicoides paraensis (familia zoológica: Ceraptogonidae), con un extenso hábitat ecológico que abarca desde Argentina hasta Wisconsin (Estados Unidos). Se les designa gráficamente como «no-see-ums» (traducido como «no lo veo») debido al tamaño minúsculo del insecto vector. A veces también se les conoce como «pólvora» porque remedan el tamaño de los granos de esta sustancia explosiva.
De hecho, son tan pequeños que atraviesan la mayoría de las redes protectoras usadas de pantalla (mosquiteras). Sus picaduras causan una protuberancia significativa con intenso picor (prurito).
En una notificación del servicio de alertas sanitarias de São Paulo Research Foundation, Luiz Tadeu Moraes Figueiredo, especialista de enfermedades emergentes de la universidad de São Paulo, se advierte que el «virus Oropouche» tiene potencial para llegar a convertirse en un problema de salud pública en Brasil sobre todo en los suburbios pobres de las grandes urbes.
Luiz Tadeu Moraes Figueiredo también ha declarado a varios medios de comunicación brasileños que el «virus Oropouche» se puede expandir también por el mosquito Aedes aegypti, vector de infecciones como el virus Zika, dengue y fiebre amarilla.
Desde la década de 1980 el «virus Oropouche» se ha detectado en mosquitos de las especies Culex y Aedes en los bosques tropicales. No está claro qué insectos están involucrados en los brotes infecciosos humanos.
Zaragoza, 31 de agosto de 2017
Dr. José Manuel López Tricas
Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria
Farmacia Las Fuentes
Zaragoza