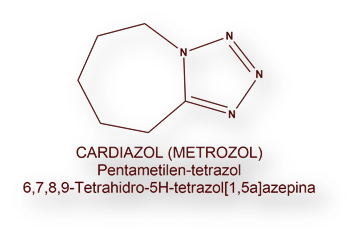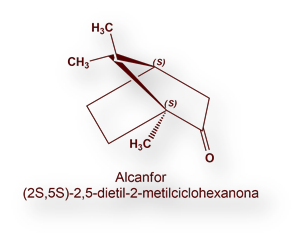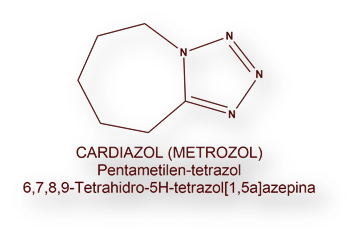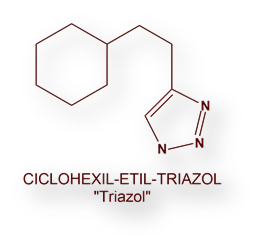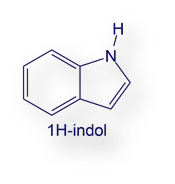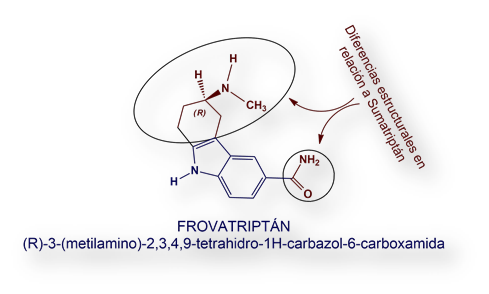Los farmacéuticos hemos pasado años de conturbo. Tal vez la profesión ha entrado, como tantas otras, en una situación de equilibrio inestable en la que hemos de contrapesar el mantenimiento de nuestra función sanitaria con la compleja situación financiera que sustenta nuestra actividad profesional, en la que la iniciativa privada asume (y arriesga) para llevar a cabo una función pública prioritaria, como es hacer accesibles los medicamentos a la población.
Como cualquier profesional con una actividad en la que confluyen aspectos diversos, a veces divergentes, la profesión farmacéutica está sujeta a complejas interacciones ente la ciencia farmacológica, la economía y la política. Hay que jugar a tres bandas (algunos podrían añadir otras varias) y sortear presiones, en muchas ocasiones verdaderos maremotos, para mantener el equilibrio del sistema.
En las sociedades desarrolladas existe consenso acerca de la trascendencia de una cobertura sanitaria que garantice la atención a la enfermedad, la asistencia a la discapacidad y la protección (y no solo el amparo) a la vejez. Nadie podría imaginar hoy día que no fuese así. Pero tal acaeció otrora, no hace demasiado tiempo, cuando solo la caridad nos protegía del infortunio.
El sistema farmacéutico, con sus diferencias organizativas, está establecido en todos los países, con independencia de su adscripción política y sus estándares sociales y económicos.
Como productos de valor estratégico existe consenso sanitario, social y administrativo que la adquisición, custodia y dispensación organizada de medicamentos ha de estar bajo la supervisión y responsabilidad de farmacéuticos. Actuamos a la manera de notarios en la transacción del principal instrumento para la salud de la población, los fármacos. Sin embargo nuestra tarea trasciende esa función. Las farmacias complementan y consolidan el trabajo de otros profesionales sanitarios. Son un centro sanitario donde se halla consejo y asesoramiento con una inmediatez impensable en otros estamentos, tales como la consulta de un médico, con sus interminables listas de espera. El consejo farmacéutico (ahora lo denominamos Atención Farmacéutica) ha venido a suplir el trato que muchas familias tenían con su médico de cabecera, confidente y amigo, conocedor de problemas personales y familiares más allá del estricto ámbito sanitario. El farmacéutico actúa como profesional cercano al paciente, en muchas ocasiones compartiendo con complicidad sus cuitas.
En el Día Mundial de la profesión farmacéutica es obligado tener presente a muchos colegas con farmacias en el ámbito rural, con dedicación permanente y exangües beneficios, con boticas que solo se mantienen gracias a ridículas aportaciones de la Administración. En su soledad y precariedad merecen la máxima admiración y reconocimiento, pero también un cambio normativo que haga posible la rentabilidad económica de su inestimable actividad profesional.
Es necesario así mismo valorar el compromiso ético y profesional que los técnicos de farmacia tienen en el correcto funcionamiento de las boticas. Es preciso reconocer su inestimable trabajo como personal sanitario, con una formación rayana en la excelencia, y un quehacer reflejo de sus crecientes habilidades técnicas y relacionales.
No todo son parabienes. Hay muchos aspectos sobre los que debemos hacer autocrítica. Nuestra implicación con las políticas sanitarias es mínima, tal vez por la pusilanimidad ante la Administración Sanitaria y los vaivenes políticos. Por otra parte, nuestras farmacias se han convertido no pocas veces en verdaderos mercadillos donde se venden productos que poco tienen que ver con la salud de la población. Estos aspectos deberían ser revisados y regulados desde consideraciones analíticas y críticas. La esencia de nuestro trabajo se ha de fundamentar en la ética profesional como principio rector, no permitiendo desviaciones que desvirtúen la herencia profesional y el sello de calidad que la sociedad, y hay que dar las gracias por ello, otorga a la labor del farmacéutico.
Zaragoza, a 20 de septiembre de 2017
Dr. José Manuel López Tricas
Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria
Farmacia Las Fuentes
Zaragoza