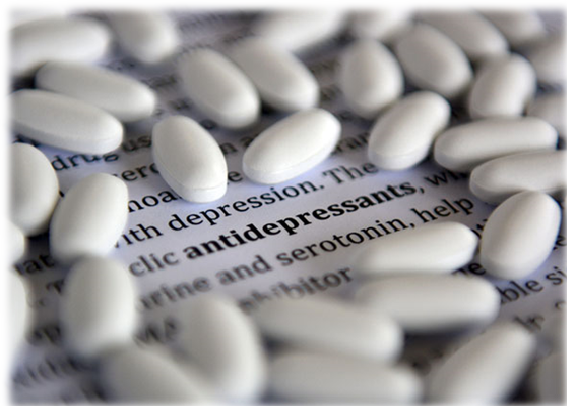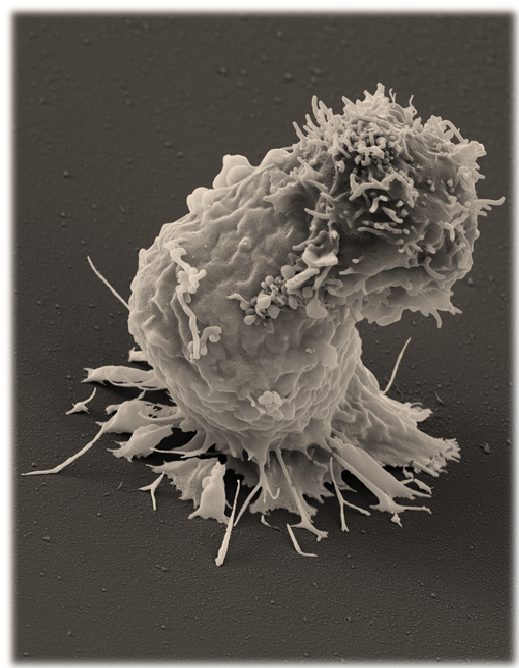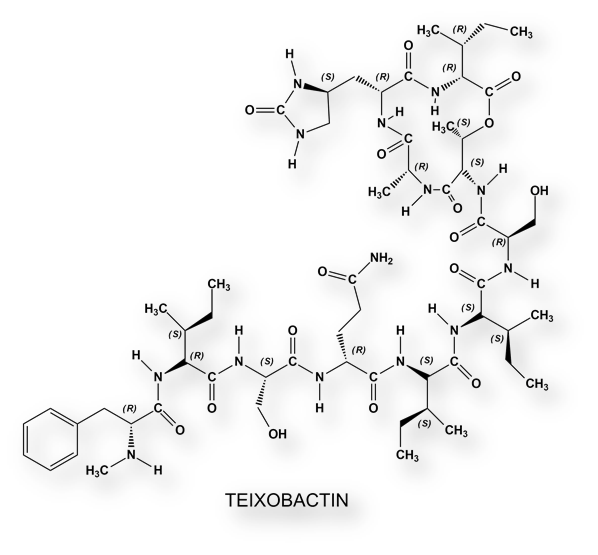«Hippoocratic» es un documental biográfico de M. R. Rajagopal, reconocido en el año 2014 con el premio Human Rights Watch’s Alison Des Forges Award, por su activismo a favor del uso de opiáceos en enfermos terminales en la Federación India.
Además de M. R. Rajagopal, en el año 2014 se otorgó el galardón a Shin Dong-Hyuk, norcoreano que tras su huida de un campo de detención de Corea del Norte en 2005 alertó al mundo de las brutales condiciones de los campos de prisioneros; también a Bernard Kinvi, sacerdote católico que salvó a cientos de musulmanes durante la guerra sectaria en la República Centroafricana; y a Arwa Othman, por su compromiso contra la explotación infantil, y defensor de las mujeres en la República de Yemen.
Los opiáceos (Morfina y derivados), los analgésicos más potentes que existen, son la única opción terapéutica eficaz para controlar, o aliviar, el dolor lacerante de enfermos de muchos cánceres terminales, grandes quemados, post-operados y otros pacientes en situaciones clínicas con gran componente doloroso.
Tras años de luchar por liberalizar la prescripción de opiáceos en pacientes terminales, el repunte del uso ilícito de estas sustancias en todo el mundo está creando reticencias para su prescripción generalizada.
 La Morfina se extrae de los frutos inmaduros de una planta, Papaver somniferum, conocida popularmente como adormidera. Prácticamente todas las plantaciones de adormidera con fines médicos se hallan en la Federación India. Existen dos fábricas de procesamiento donde se obtiene y purifica la Morfina a partir del opio (jugo blanquecino extraído mediante incisiones en los frutos inmaduros). En una situación casi surrealista, estas fábricas se clausuran periódicamente bajo acusaciones de contaminación medioambiental. Tras los cierres temporales, el precio de la Morfina (consiguientemente también sus derivados) aumenta, con las subsiguientes restricciones de suministro a los pacientes. La prevalencia de cáncer terminal en la India se estima en más de un millón de personas. M. R. Rajagopal creó el Trivandrum Institute of Palliative Sciences, que colabora con la Organización Mundial de la Salud en materia de política y acceso a las estrategias para el alivio del dolor.
La Morfina se extrae de los frutos inmaduros de una planta, Papaver somniferum, conocida popularmente como adormidera. Prácticamente todas las plantaciones de adormidera con fines médicos se hallan en la Federación India. Existen dos fábricas de procesamiento donde se obtiene y purifica la Morfina a partir del opio (jugo blanquecino extraído mediante incisiones en los frutos inmaduros). En una situación casi surrealista, estas fábricas se clausuran periódicamente bajo acusaciones de contaminación medioambiental. Tras los cierres temporales, el precio de la Morfina (consiguientemente también sus derivados) aumenta, con las subsiguientes restricciones de suministro a los pacientes. La prevalencia de cáncer terminal en la India se estima en más de un millón de personas. M. R. Rajagopal creó el Trivandrum Institute of Palliative Sciences, que colabora con la Organización Mundial de la Salud en materia de política y acceso a las estrategias para el alivio del dolor.
La Organización Mundial de la Salud ha establecido que el acceso al tratamiento del dolor, incluida Morfina, se debe considerar como un «derecho humano primordial».
Los países industrializados (Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda) consumen más del 90% de la Morfina con fines médicos. El resto del mundo, que engloba a la mayoría de los países con bajo nivel de renta, solo tiene acceso al 6% aproximadamente. La situación más dramática es la de los países sub-saharianos. De hecho, 32 de los 54 países en que se estructura políticamente África no tienen acceso a la Morfina, o solo disponen de cantidades exiguas para sus necesidades médicas.
Se podría establecer una correlación entre el nivel de renta de un país y el acceso a la Morfina con fines médicos. Esta situación es difícil de justificar porque la Morfina es muy barata. Esta circunstancia desincentiva a los fabricantes para obtenerla y formular preparados farmacéuticos.
Si el problema fuese exclusivamente económico, el acceso subsidiado sería una solución aceptable. Sin embargo, la lucha anti-narcóticos, implementada en la Convención firmada en Viena en 1961, tiene escasa eficacia en el comercio ilegal, pero interpone muchas trabas que dificultan el uso médico.
En este sentido, la situación de miles de enfermos terminales en la India es paradigmática. The Pain Project, de M. R. Rajagopal, especialista de cuidados paliativos dio a conocer la irracional situación en 27 de los 28 estados de la Federación India. La legislación es tan restrictiva que muchos médicos rehúyen prescribir Morfina y derivados a pacientes terminales.
Varias organizaciones, tales como Global Access to Pain Relief Initiative, Hospice Without Borders, y Human Rights Watch, tratan de revertir la situación.
Existen, no obstante, ejemplos esperanzadores.
Un modelo es Uganda. El país ha modificado mediante Enmiendas la rígida legislación sobre narcóticos, posibilitando que las enfermeras puedan prescribir Morfina sin presencia de un médico. Esta situación se justifica por la imposibilidad de muchos enfermos de áreas rurales, mal comunicadas, para acceder a un médico o a una clínica. Además, se ha autorizado a organizaciones no-gubernamentales, tales como Hospice Africa Uganda para producir su propia Morfina, no solo para los enfermos terminales ugandeses, sino para exportarla a otros países. El sufrimiento innecesario debería conmovernos tanto como las hambrunas.
Otra situación poco conocida, pero paradigmática de cómo hacer bien las cosas es Mongolia. Odontuya Davaasuren, un médico mongol se interesó por los cuidados paliativos hace 18 años durante una conferencia en Suecia. A su regreso a Ulán Bator, la capital, creó la Mongolian Palliative Care Society.
El cáncer hepático es muy común en Mongolia, con una incidencia seis veces superior al promedio mundial. La razón estriba en la alta prevalencia de hepatitis B y C, tanto por la transmisión vía sanguínea (hepatitis C) como por vía sexual (hepatitis B). Como es bien sabido, la hepatitis crónica es un factor que predispone al desarrollo de cáncer hepático. Aproximadamente la cuarta parte de la población mongol está infectada con alguna de las cepas.
Gracias a la doctora Davaasuren, prácticamente todos los enfermos terminales acceden a la Morfina para aliviar los intensos dolores. Mongolia apenas importa Morfina, y tiene muy baja prevalencia de adictos a opiáceos. En palabras de Odontuya Davaasuren «una buena muerte…, y una buena vida antes de la muerte» es un derecho fundamental de todos los seres humanos.
Zaragoza, a 24 de marzo de 2018
Dr. José Manuel López Tricas
Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria
Farmacia Las Fuentes
Zaragoza